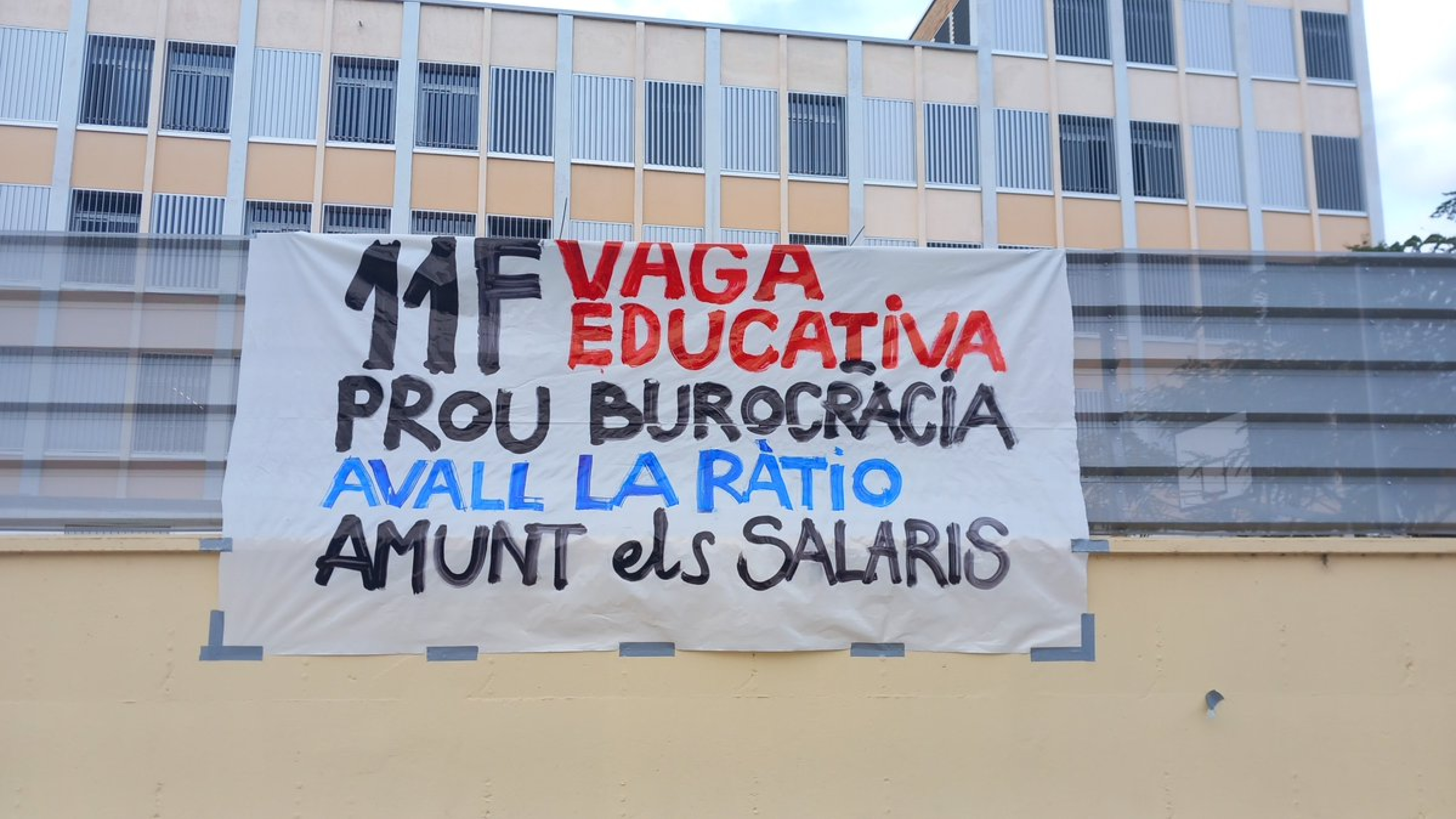El Hospital de Motril realiza ya encefalogramas y evita el viaje de pacientes neurológicos a Granada
El Hospital Santa Ana de Motril ha incorporado un electroencefalógrafo para atender a personas con enfermedades neurológicas. Este nuevo dispositivo permite a los profesionales sanitarios medir la actividad eléctrica cerebral del paciente, evitando su desplazamiento a otro centro. La medida se ha puesto en marcha en colaboración con el servicio de Neurofisiología Clínica del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada. La adquisición de este equipo supone un “avance importante” desde el punto de vista de la accesibilidad del paciente. Maximiliano Ocete, gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, ha explicado que el hospital motrileño carece de unidades de Neurología y Neurofisiología, por lo que los pacientes eran derivados al hospital de referencia para la exploración funcional del sistema nervioso. “Gracias a la adquisición de un electroencefalógrafo, podemos realizar un electroencefalograma en Motril, acortando tiempos y evitando el desplazamiento a la capital de los pacientes que requieran esta prueba”, ha detallado Ocete. Son los profesionales de enfermería, formados previamente, los encargados de realizar esta prueba diagnóstica no invasiva. Una vez obtenidos los datos, la prueba se traslada telemáticamente al Hospital Universitario San Cecilio de Granada para que un neurofisiólogo la analice y precise el diagnóstico. Los sistemas informáticos implantados garantizan en todo momento la protección de datos del paciente. Esta técnica se utiliza para detectar patologías como encefalopatías, epilepsia o trastornos del sueño. También está indicada para enfermedades neurodegenerativas, como la demencia o el alzhéimer, tumores cerebrales, accidentes cerebrovasculares o lesiones cerebrales por traumatismos. El electroencefalógrafo ha comenzado a funcionar en la unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital motrileño, con la intención de trasladarlo a las plantas de Hospitalización y a Consultas Externas. El equipo dispone de un sistema de vídeo sincronizado, una cámara web para la comunicación entre profesionales y una base de datos para gestionar pacientes e informes.

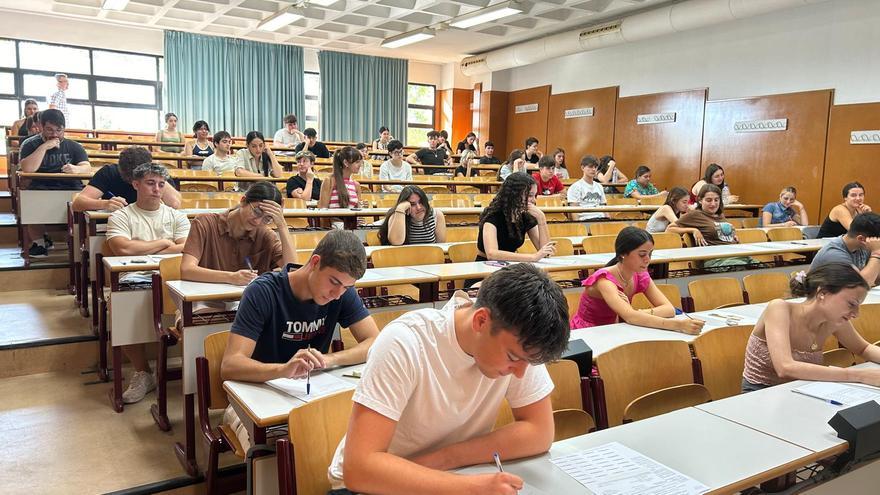
![<![CDATA[La Audiencia de Navarra condena a 21 meses de prisión a un acusado de traficar con drogas en la Ribera]]>](https://imagenes.diariodenavarra.es/files/og_thumbnail/uploads/2025/12/23/694a4c189d591.jpeg)