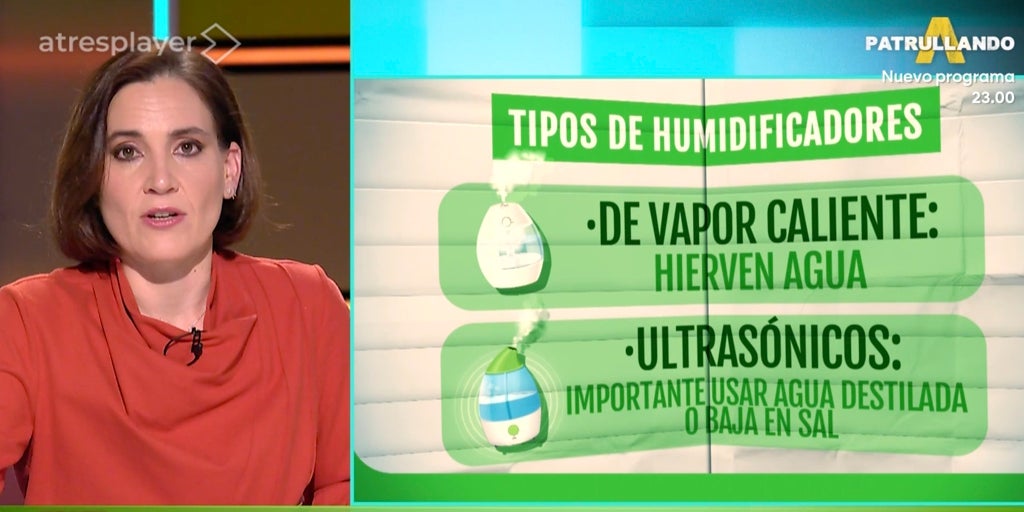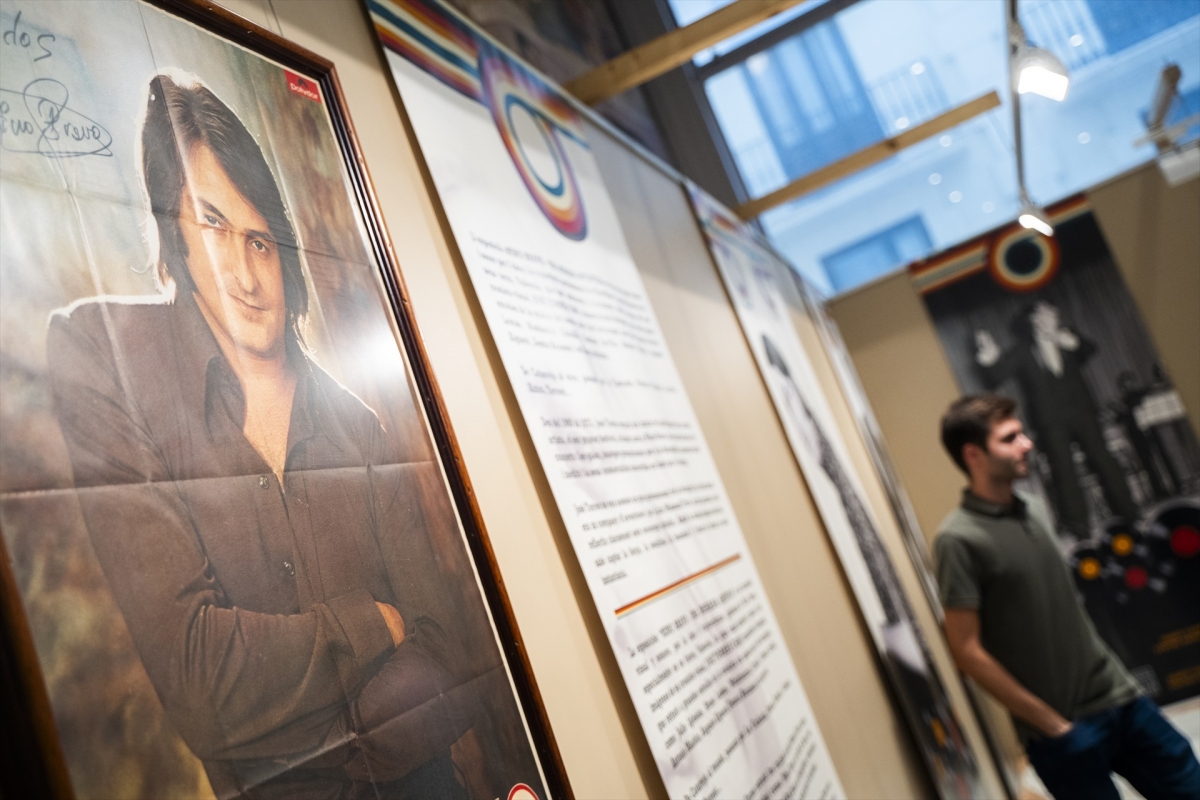Tesorillo suspende el carnaval tras el duro impacto del temporal
El Consistorio prioriza la recuperación vecinal y deja en pausa los actos festivos después de varios días marcados por inundaciones, desalojos preventivos y graves afecciones en el municipio