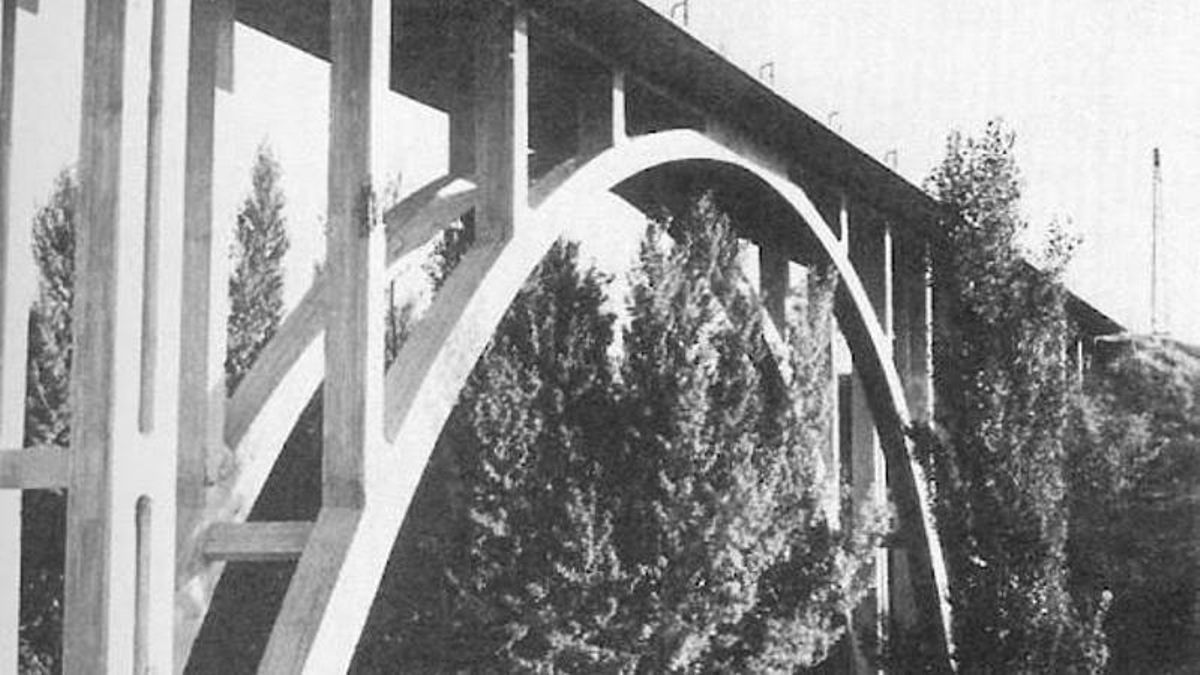Jorge Lorenzo denuncia el robo de una noria en Italia en la que gastó más de un millón de euros: «Me he fiado de la persona equivocada»
El tricampeón de MotoGP asegura que los gestores de la atracción turística llevan más de un año sin pagar la cuota de alquiler acordada: «Me deben más de 200.000 euros»